Escuela graduada o escuela ciclada:
debajo de lo visible
Alicia Elba García Franco
Supervisora Titular Jubilada – Neuquén
RESUMEN
El trabajo presentado está basado en la Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Educación que realizó la autora en el lapso comprendido entre los años 2014 y 2016, quien ha tomado para este artículo lo que especialmente explicitó en sus Reflexiones finales. Busca elaborar una visión amplia de la estructura ciclada, poniéndola en relación con la gradualidad y dándole un marco complejo que abreva en el mundo de las autoridades educativas del Nivel Primario y en los procesos que en las escuelas de la capital neuquina se vinieron generando desde 1981, hasta el momento en que concluyó el trabajo. En concordancia con ello, propone un abordaje de la normativa que al respecto se ha producido en los órdenes nacional y jurisdiccional, desde el impacto en las instituciones y, en términos de generación de políticas educativas, en quienes desempeñan funciones de gobierno escolar en el nivel central.
PALABRAS CLAVE
Política educativa, estructura ciclada, repitencia intraciclo, práctica docente.
PRESENTACIÓN
Si analizo el “decir” y el “hacer” de quienes generan las directrices del Nivel Primario en la provincia de Neuquén y me enfoco en la escuela ciclada vigente en lo que respecta a la repitencia de grado intraciclo, queda claro lo que expongo a continuación. Es evidente que las decisiones políticas de los estados Nacional y Provincial han manifestado la intención de implantar el ciclo de aprendizaje como criterio organizativo central, y con ello la repitencia intraciclo y, consecuentemente, la no adhesión a la estructura graduada.
La opción por la estructura ciclada data de mucho tiempo atrás, habiendo sido convalidada en reiteradas oportunidades, sin que nunca se desistiera formalmente de ella. A través de distintas resoluciones se adoptaron documentos curriculares acordes con esta modalidad, en los años 19811 , 19962 , 20053 , 20064 y 20075.
Cabe acotar que las Bases Curriculares de 1981 fueron elaboradas durante la última dictadura militar, el Diseño Curricular de 1996 fue producido en el marco de la Ley Federal de Educación para la Educación General Básica 1 y 2, mientras que, por último, los Documentos Curriculares para la Escuela Primaria Neuquina correspondientes al Primer, Segundo y Tercer Ciclo desde 2005, 2006 y 2007, respectivamente, se encuentran en vigencia.

En concordancia con la estructura que establecen estos últimos materiales curriculares, en el 2014 se adoptaron legalmente los Documentos de información para cada uno de los tres ciclos6, aunque no se encuentran en uso en forma generalizada. Por último, en el 2015 se aprobó la implementación del contenido del texto denominado Documento Evaluación y Acreditación de la Escuela Primaria Neuquina7, como orientación general para registrar apreciaciones evaluativas en los Documentos de Información que son acordes al trabajo por ciclos. Este material, insumo de gran utilidad, nunca fue derivado a las instituciones, como era de esperar.
De acuerdo con lo expresado queda claro que, en cierto modo, se procuró legalmente impactar en lo curricular, involucrando la organización de los contenidos curriculares, la revisión de los criterios de evaluación y con ello la reformulación de los regímenes de promoción; sin descontar todo lo inherente a lo orgánico-administrativo. No obstante ello, distingo que la normativa no se encuentra presente en el contexto inmediato del aula (aunque, medianamente y no en forma generalizada, se sabe de su existencia, los docentes, cabalmente, no están al tanto de su contenido), y no actúa, por lo tanto, como marco para la toma de decisiones institucionales.
LO INSTITUYENTE Y LO INSTITUIDO
La investigación realizada ha confirmado la brecha entre lo establecido a través de los Documentos curriculares y otras normativas, y el currículum real, muchas veces no por disentir con su posicionamiento y enunciados ideológicos sino por desconocimiento. Se evidencia que se ha procurado incorporar una estructura sin que desaparezcan o modifiquen las concepciones que sostenían a las preexistentes. Claramente se ha generado cierta falta de organicidad, al convivir normativas con enunciados y prácticas docentes contradictorias, advirtiéndose que lo normado cumple muchas veces, más una función formal que operativa, al no verse plenamente plasmado en la organización del trabajo docente y su incidencia en los aprendizajes. Esas normas, actualmente, tienen un peso relativo en las prácticas pedagógicas, las que generalmente no replican las definiciones legales que pretenden regularlas. Esto significa que el sistema ciclado ha sido contemplado en la legislación, pero no se ve totalmente reflejado en lo que acontece en las escuelas.
Esa distancia entre lo que se legisló y los logros obtenidos pudo deberse al trabajo insuficiente con la fundamentación teórica–práctica de la estructura ciclada y a no haber tenido en cuenta el escenario real en que se desarrolla el currículum. No se puede desconocer que en este se da la interacción constante entre diferentes concepciones e interpretaciones que originan la coexistencia de lógicas antagónicas. El aula, como espacio donde se desarrolla el currículo real o como texto de la experiencia que se vive en la cotidianeidad, se construye en la dialéctica entre lo prescrito y las acciones singulares y no manejables de quienes conducen los aprendizajes. Ese ámbito no siempre se constituye en el escenario donde las prácticas que en él se desarrollan son la materialización de las normativas o de los discursos pedagógicos que circulan, sino que a veces pueden llegar a ser diametralmente opuestas entre sí.
Esto no es estático sino que se va moldeando en el devenir histórico, en cuanto las prácticas y consecuentes decisiones relativas a la promoción/ repitencia, son escenarios de luchas. Simultáneamente, se pugna para conservar una estructura tradicionalmente respetada y también para transformarla criteriosamente; se aceptan pasiva y tácitamente los presupuestos enraizados desde las matrices más profundas que naturalmente entran en el juego, o se ensayan formas distintas y superadoras.
Ante la compleja situación que se ha generado, pareciera ser que la simple y escasa circulación de materiales de apoyo curricular, sin otras acciones que contribuyan a la viabilidad, no siempre garantiza la puesta en práctica de lo ideado por los especialistas que tanto procuran interpretar como orientar las políticas.
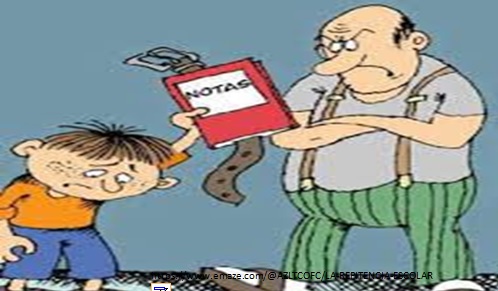
Obviamente, es difícil remover la cultura tradicional del nivel primario, fuertemente anclada en su estructura graduada y sus consecuentes formas de condicionar las trayectorias escolares. El sistema de promoción y su contracara la repitencia, en su conformación actual responde tanto a la construcción histórica del concepto mismo como a los entrecruzamientos de concepciones teóricas que conviven y que se proyectan en las prácticas.
Se deduce que una de las causas de la actual disonancia entre lo pautado y las prácticas puede partir de las mismas prescripciones curriculares, que se refieren a saberes particularmente explicitados para cada año escolar o etapa del ciclo. Curiosamente, si bien se habla de ciclo como unidad de contenidos, estos se hallan anualizados en los Documentos que rigen la enseñanza. En ellos, se encuentran predeterminados no tan sólo los contenidos sino también otros componentes curriculares, presentados como mensajes homogéneos y centralizados, sin tener en cuenta la diversidad de contextos en los que se desarrollarán. Esto se refiere específicamente a la acreditación, la que también se estipula que debe efectuarse y registrarse de manera anual en los Documentos de Información, en concordancia con una organización de los contenidos predeterminada por el currículum oficial.
En conocimiento de que la acreditación es la convalidación, legitimación y certificación institucional del logro de ciertos productos prescriptos curricularmente, pienso que si se la realiza en el intraciclo, la estructura que se pensó como ciclada pasa a ser graduada. Todo esto propicia que en las instituciones, por lo general, se visualice sólo un horizonte anual, tal como el mandato pedagógico moderno lo sostenía, por el cual, todas y todos aprenden lo mismo, del mismo modo y durante el mismo tiempo. En ese contexto es muy común que se recurra a la repitencia dentro del ciclo, la que es muy probable que no solucione los problemas de aprendizaje que condujeron a tal decisión, además de marcar lamentablemente las trayectorias escolares.
Hoy, si bien la realidad no es homogénea, pareciera ser que hay quienes encuentran en la repitencia una estrategia pedagógica que otorga una nueva oportunidad y evita la compleja tarea de trabajar con lo diverso. De este modo, se ajustan los flujos de las trayectorias escolares mediante el procedimiento de la repetición de curso, que entre otras cosas separa al diferente. La homogeneización no permite las diferencias, desarrollando mecanismos que descalifican al que no se ajusta a lo estipulado.
En el lenguaje de las y los docentes existe una explicación a esta conjetura, cuando se desliza la idea de imposibilidad de una acción educativa fructífera si el grupo se caracteriza por su heterogeneidad. Este supuesto se refuerza al analizar los índices de repitencia, e incluso la promoción de un ciclo a otro8 de alumnas y alumnos que muchas veces no han obtenido los aprendizajes esperados en un contexto de expectativas ya reducido.
Con respecto a los índices estadísticos, cabe aclarar que su análisis arroja una disminución de la repitencia, especialmente en el interior del primer ciclo. Este logro es atribuible a la política de reforzar los planteles docentes con la figura del Maestro de apoyo, destinado mayoritariamente en la realidad, a los primeros años de la escolaridad. Esto es así, aunque la norma9 que regula su funcionamiento, en sus Considerandos expresa que “… la asignación de los docentes que cubrirán las necesidades educativas estará a cargo del directivo de cada establecimiento, con el aval de Supervisión Escolar, para cada ciclo lectivo”.
Asimismo, ha sido de primordial importancia el establecimiento de la Unidad pedagógica10. La nueva estructura de la Unidad pedagógica, surgida de la decisión del Consejo Federal de Educación11, se sumó y superpuso en Neuquén a la preexistente. Por medio de disposiciones12, se hizo hincapié en la no admisión de registros de repitentes del primer año del primer ciclo, sin hacer mención de las otras etapas intraciclos. El cumplimiento de esta medida es controlada en mayor o menor medida por las Supervisiones, al revisar la confección de la planilla anual pertinente, lo que no quita que existan maneras de “disfrazar” la repitencia real, sin proyectarla en la documentación oficial; tal como consta en algunas entrevistas.
No obstante, existen ciertos establecimientos que como “sujetos” de políticas, tienen un papel relevante en la construcción y apropiación de saberes y experiencias válidas, dando cuenta de unos modos de hacer, coherentes con los discursos que sostienen y que son abarcadores de los principios de la estructura ciclada.
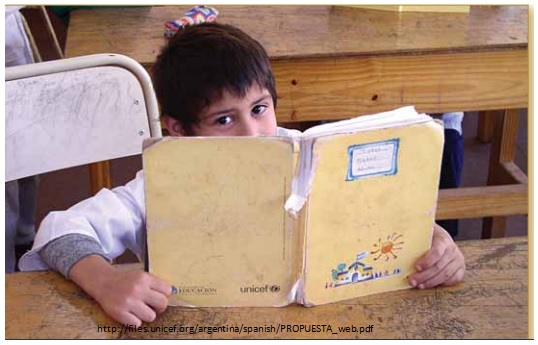
En efecto, no puede desconocerse la presencia de actoras y actores que desde distintos roles de conducción y en los planteles docentes, avanzaron y avanzan impulsando mejoras en las prácticas. Presumiblemente han interiorizado y se han apropiado de ciertas convicciones pedagógico–didácticas, que llevan a actuar de una manera y no de otra. Esto pudo observarse en algunas entrevistas y en algunos Proyectos de gestión directiva, quedando claro en las intenciones y en las propuestas de acciones tendientes al apoyo a buenos recorridos escolares, evitando las dilaciones propias de la repitencia.
CONCLUSIONES
A partir de que el desarrollo curricular en el nivel Escuela es construido y negociado día a día, es necesario que la conducción utilice ciertas estrategias para que se conozca lo prescripto, posibilitándoles a las y a los docentes actuar críticamente en consecuencia. En el funcionamiento cotidiano de las instituciones, como un espacio de juego históricamente constituido, están presentes, tanto las regulaciones normativas como las subjetividades de quienes ejecutan la política curricular. Es por ello que veo importante considerar los procesos formativos y de construcción de su subjetividad, ya que desde allí se generan las significaciones que se atribuyen a lo legislado y su incidencia en las prácticas.
En el marco de la estructura ciclada, sería adecuado que los contenidos estén presentados según la articulación horizontal y vertical que se estime pertinente para, a partir de ello, habilitar su reorganización, posibilitando así modificar su alcance y secuenciación en cada uno de los años del ciclo. Estas modificaciones podrían preverse institucionalmente al plantear la planificación del ciclo, con la flexibilidad que permita ajustes necesarios, como consecuencia de mediaciones colegiadas y hasta personales con conocimiento del conjunto. Para ello, en cada escuela se tendrían que crear espacios de decisión y de apropiación de lo que se cree que tiene que ser enseñado y aprendido anualmente, de acuerdo a las características y necesidades de las y los educandos.
Cerrando estas reflexiones, corresponde manifestar que la política curricular no puede dejar de palpar el sentir de quienes enseñan, escuchar sus discursos e interpretar sus concepciones, para a partir de ellos trabajar en el dominio teórico y práctico sobre su quehacer, asumiendo así la responsabilidad social que le cabe. La política curricular, ha de formularse desde y con las educadoras y los educadores, pensando colectivamente sobre lo que hay que hacer y lo que realmente puede hacerse.
NOTAS
1
Consejo Provincial de Educación de Neuquén. (1981). Bases Curriculares del Nivel Primario. Resolución N° 0059.2
Consejo Provincial de Educación de Neuquén. (1996). Diseño Curricular para la Educación General Básica. Versión 1.0. Resolución N° 1066.3
Consejo Provincial de Educación de Neuquén. (2005). Documento Curricular de Primer Ciclo de la Escuela Primaria Neuquina. Resolución N° 1864.4
Consejo Provincial de Educación de Neuquén. (2006). Documento Curricular de Segundo Ciclo de la Escuela Primaria Neuquina. Resolución N°1237.5
Consejo Provincial de Educación de Neuquén. (2007). Documento Curricular de Tercer Ciclo de la Escuela Primaria Neuquina. Resolución N° 1265.6
Consejo Provincial de Educación de Neuquén. (2014). Documento de información para el Primer Ciclo de la Escuela Primaria Neuquina. Resolución N° 1398. Documento de información para el Segundo Ciclo de la Escuela Primaria Neuquina. Resolución N° 2095 y Documento de información para el Tercer Ciclo de la Escuela Primaria Neuquina. Resolución N° 2098.7
Consejo Provincial de Educación de Neuquén. (2015). Documento Evaluación y acreditación de la Escuela Primaria Neuquina. Resolución N° 1408.8
Material estadístico provisto por las instituciones educativas que fueron objeto de estudio y por el Departamento de Estadística de la Dirección de Planeamiento Educativo del Consejo Provincial de Educación.9
Consejo Provincial de Educación de Neuquén. (2011). Maestro de apoyo. Resolución N° 1341.10
Consejo Provincial de Educación de Neuquén. Dirección General de Nivel Primario. (2013). Unidad pedagógica. Disposición N° 761.11
Consejo Federal de Educación. (2012). Pautas federales para el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje y las trayectorias escolares en el nivel inicial, primario y modalidades y su regulación. Resolución N° 174. Argentina.12
Consejo Provincial de Educación de Neuquén. Dirección General de Nivel Primario. (2013). Planilla de Organización anual. Disposición N° 602. Y (2015). Planilla de Organización anual. Disposición N° 103.BIBLIOGRAFÍA
Consejo provincial de Educación. Dirección General de Nivel Primario. (2013). Unidad pedagógica. Disposición N° 761.
Davini, M. (1995). La formación docente en cuestión: Política y Pedagogía. Buenos Aires: Paidós.
García Franco, A. (2010). Criterios de Promoción y su vinculación con la Estructura Ciclada. Revista N° 3 de la Mutual de Docentes del Neuquén.
Palou de Maté, C. y Wiersma B. M. (2011-2012) Interrogantes y conceptos en torno a la evaluación. Praxis, XV (15). UNLPam.
Perrenoud, P. (1996). La construcción del éxito y del fracaso escolar. Madrid: Ediciones Morata.
*********** (2010) Los ciclos del aprendizaje. Un camino para combatir el fracaso escolar. Bogotá: Editorial Magisterio.
Stenhouse, L. (1984). Investigación y desarrollo del curriculum. Madrid: Morata.
Terigi, F. (2010). Las cronologías de aprendizaje: un concepto para pensar las trayectorias escolares. Conferencia Apertura del Ciclo Lectivo 2010. Santa Rosa.